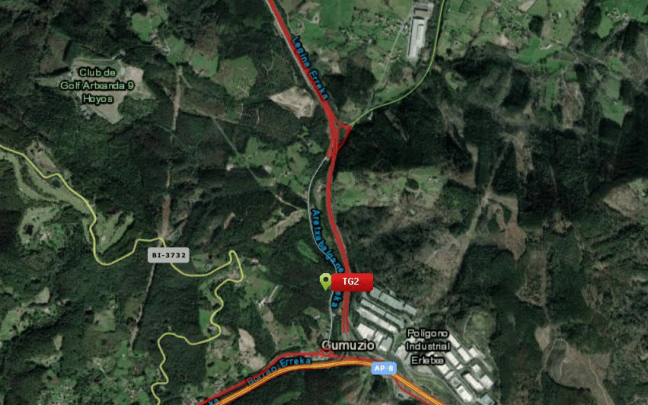Si el asunto de fondo no fuera tan serio, resultaría cómico que el presidente interino del caducadísimo Consejo General del Poder Judicial sintiera ayer la necesidad de contarle al mundo que no está de acuerdo con la disparatada declaración contra la aún inexistente ley de amnistía que evacuó el llamado órgano de gobierno de los jueces el pasado lunes.
Después de reivindicar la autoría del voto en blanco contabilizado en el escrutinio, Vicente Guilarte confesó -creo que ese es el verbo adecuado- que no le parece procedente que una institución como la que dirige accidentalmente se pronuncie sobre una norma que todavía no se ha promulgado y de la que solo se conocen especulaciones difusas cuando no intoxicaciones descaradas.
Siguiendo el dicho coloquial y sin ánimo de insultar al insigne catedrático de Derecho Civil, tarde, muy tarde, ha piado el pollito lo que podía ver cualquiera sin necesidad de tener conocimientos jurídicos. La cuestión es que, si lo tenía tan claro, no se entiende que no evitara que se produjera lo que él mismo ve como un dislate. Habría bastado con no haber aceptado la solicitud de los ocho vocales del ala ultramontana de convocar un pleno extraordinario para dar carta de naturaleza a un manifiesto que, aparte de entrar en las artes adivinatorias, tiene un intolerable carácter político. Así que lo de Guilarte no deja de ser una recogida de cable que no le exime de la responsabilidad de haber propiciado un documento sonrojante que ha aumentado el ya de por sí estratosférico descrédito del CGPJ. Un descrédito, eso también hay que decirlo, al que han contribuido, más que los propios miembros de la institución, los dos grandes partidos españoles. Sí, los dos, porque si la mayor resistencia a la renovación en la última etapa ha sido del PP, el PSOE no es ajeno al gran pecado original, que consiste en repartirse los órganos judiciales en función de la ideología.